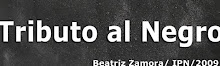Beatriz Zamora, el arte negro
y el tintero de la melancolía
y el tintero de la melancolía
Gérard-Georges Lemaire
“El color negro encierra el imposible vivo: su campo
mental es la cuna de todos los imprevistos, de todos los
paroxismos. Su prestigio escolta a los poetas y prepara
a los hombres de acción”.
René Char, Feuilles d’Hypnos.
L |
o negro es fascinación pura. Una fascinación que juega con el bien y el mal, pero que supo trascenderlos. Se manifiesta hoy en todos los detalles de nuestra existencia, casi en defensa nuestra. La historia le otorgó desde la antigüedad una estatura metafísica después de haberlo relegado en los bocales teóricos de la farmacopea. Desde el Pseudos Aristóteles hasta Richard Burton, desde Charles Baudelaire hasta René Char, ha estado indisolublemente asociado a la melancolía. Fue igualmente el color del gran duelo y por ende de la muerte. El filibusterismo y la anarquía lo han escogido como emblema. A pesar de todo esto, es banalizado, omnipresente en nuestros hogares. Los hombres siguen llevando trajes negros como en la época de Édouard Manet. La corbata negra y el smoking son de rigor en las veladas mundanas y las mujeres elegantes se visten a menudo de negro para las grandes ocasiones (pero también para las menos importantes) eligiendo a Yves Saint-Laurent, Issey Miyake, Sonia Rikyel o Agnés B. La mitología de la mujer de negro no hizo sino reforzarse con Musidora, Loulou, Edith Piaf, Lucrezia de Domizio. El melodrama popular se confunde aquí con el buen tono del arte contemporáneo.
Este entusiasmo no puede ser visto únicamente como un simple fenómeno en boga, porque sean cual sean los desenlaces caprichosos de las modas, lo negro subsiste, con mayor o menor intensidad, como una constante, un bajo continuo inalterable, que se transmite de una generación a otra.
Todo ocurre como si el negro del vestido de la burguesía triunfante del siglo XIX
se hubiera transmutado por magia en un valor universal y hubiera tocado todos los campos de la vida moderna, incluso los más insignificantes y los más insospechables, para perpetuar tanto una moral como una estética.
El arte contemporáneo está repleto de obras negras, unas porque el color negro es su tema mayor, otras porque lo negro es un buen soporte para su realización. El arte padece siempre el ascendente de lo negro y es prisionero de esta fascinación, sin buscar siempre el por qué y el para qué.
Así, lo negro tiene su historia en el seno de la historia de nuestro arte —una
historia rica, a veces desconcertante y de una rara complejidad—. Beatriz Zamora encarna uno de los grandes momentos de estas últimas décadas en México donde tuvo que luchar tanto para imponer su manera de ver y de pensar el arte, pero también a escala universal, en el mundo de las ideas estéticas que metamorfosean los ábsides y lineamientos de la creación pictórica.
Pro memoria
I
La monocromía en negro fue, desde el famoso debate teórico que opuso Kasimir
Malevich a Alexandre Rodchenko, suprematistas y constructivistas rusos, una preocupación que atormentó casi todo el siglo XX y que se prolonga incluso en nuestra época.
La introducción de lo negro en la pintura occidental está sin duda asociada de manera estrecha con la moda indumentaria de la nobleza y después de la burguesía enriquecida durante el Renacimiento, pero el verdadero origen de la monocromía negra sigue siendo un enigma.
Me gustaría plantear (con todo lo arbitrario de un capricho) una primera hipótesis que sea literaria. Está ligada a la imaginación fértil y al talento inmenso de Laurence
Sterne, autor prolífico, fallecido el 10 de marzo de 1768, a las doce en punto y enterrado en el nuevo cementerio recién creado en Bay’s Water Road, cerca de Tyburn Gate. En la noche del 24 de marzo, unos resurreccionistas exhumaron su cuerpo a escondidas para llevárselo a un profesor de anatomía, el señor Collignon, quien lo disecó en presencia de varias personas. Uno de los amigos del escritor, prevenido del odioso y macabro rapto y de la lección pública organizada por el cirujano, se presentó en Cambridge, gritó al reconocer el rostro del autor del Viaje sentimental y perdió el conocimiento en el teatrumanatomicum.
En 1759, Laurence Sterne publicó en York una novela titulada Vida y opiniones
del caballero Tristram Shandy. Esta extravagante biografía, de un hombre que pretendía recordar el momento exacto de su concepción y que lamentaba haber nacido sobre esta Tierra antes que en otro planeta de la galaxia, contiene un capítulo, el duodécimo, que escenifican dos amigos inseparables, aunque muy distintos, Eugène y Yorik. Eugène no paraba de contar a su amigo las calamidades que iban a caer sobre él si no se reformaba y gobernaba mejor su vida, tanto que el desgraciado enfermó y murió delante de su compañero apenado. El escritor asoció este personaje al Sancho Panza de Miguel de Cervantes así como al universo shakespeariano como si hubiera querido dar fuerza y consistencia a esta escena que nos es difícil tomar de manera trágica a pesar de la larga y patética agonía del pobre diablo quien tuvo por epitafio: “¡Ay! ¡Pobre Yorik!”. Lo más extraño no es tanto que la sombra del difunto escuchara repetirse este epitafio diez veces por día sino que, sin la menor explicación, este relato acabara con una doble página donde aparecían dos grandes rectángulos negros. No, ninguna palabra del escritor ofrece la clave del fin patético del pobre Yorik. Me gusta creer que el doble monocroma negro es el inicio de una ficción pura que es la de la monocromía negra de la cual se ignora hasta hoy el origen. Beatriz Zamora nació de esta ficción, ya sea que lo sepa o no.
II
Habría otra manera de narrar esta historia totalmente imaginaria. Es aún más
fantasmática, bufona y casi cercana a la farsa. Empieza en 1882. Jules Lévy crea en París la primera exposición de las Artes Incoherentes. Dos años más tarde, Lévy redacta un reglamento con 13 artículos que precisan las condiciones de participación en el salón de los incoherentes donde no hay ningún jurado para la selección. Una exposición es organizada el 15 de febrero y otra el 14 de octubre. En esta última, se cuentan 170 ponentes y 300 obras.
Todo París se precipita a la inauguración. La cuarta exposición tiene lugar el 19 de octubre de 1884 y se publica un catálogo para la ocasión con no menos de 235 ejemplares y 85 reproducciones. Una quinta exposición abre sus puertas el 17 de octubre de 1886. El año siguiente, Bruselas descubre una “exposición universal burlesca”, seguida por otra, presentada en Rouen. El éxito es cada vez más importante, tanto que Jules Lévy decide acabar con la propuesta y enterrar la incoherencia durante una ceremonia alegre en el Folies Bergères el 16 de marzo. Alphonse Allais no pierde nunca la oportunidad de enviar una obra de su creación a estas exposiciones con las cuales siente una plena empatía porque constituyen una parodia del Salón Oficial. Expone allí una obra totalmente blanca, a la que bautiza Primera comunión de muchachas cloróticas en tiempo de nieve y otra, totalmente negra, a la cual da por título Combate de negros en un sótano durante la noche; obras tan absurdas como cómicas.
Se cuenta que sería en realidad un cierto Paul Bilhaud, un autor de comedias ligeras, quien habría sido el primer creador de esta obra memorable, el Combate de negros, en 1882. En un libro donde reúne la totalidad de su obra pictórica, un álbum publicado en 1897, Allais escribe en su prefacio: “Tuve la ocasión de ver antes de su partida para América, sacado a golpes de dólares, el famoso cuadro a la manera negra, titulado Combate de negros en un sótano, durante la noche. La impresión que tuve al ver esta apasionante obra maestra es indescriptible [...] —¡Yo también sería pintor!, gritaba yo en francés [...] Después de 20 años de trabajo obstinado, de insondables desengaños y de luchas intensas, pude por fin exponer una primera obra...”. Es probable que la imaginación del escritor haya inventado este precedente.
Cualquiera que sea la realidad de este asunto, este famoso Combate de negros se encuentra en buen sitio en el libro de Allais. Esta pintura hizo escuela, tan curioso como pueda parecer, así como otras obras allí reproducidas. En 1910, Emile Cohl realizó un dibujo animado, El pintor neo-impresionista, en que intercaló una escena totalmente negra figurando negros fabricando betún debajo de un túnel. La gran era de la novatada dará a la luz poco tiempo después a Dadá y sus insolencias.
III
Veo además una última manera de tomar el asunto, siempre en una óptica novelística. Se encuentra en el libro Las Crónicas de Bustos Domecq, escrito a cuatro manos en 1967 por dos grandes autores argentinos, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Hacen allí el elogio de un pintor llamado José Enrique Tafas que dibujó cuidadosamente algunas vistas de Buenos Aires con un realismo escrupuloso “representando sus hoteles, sus cafés, sus kioscos y sus estatuas”. Jamás enseñó sus obras. Un día decide borrarlas todas “con miga de pan y agua del grifo”. Después, tuvo la idea de ennegrecerlas: “cubriéndolas de betún hasta volverlas completamente negras”. Conservó los títulos originales (Café Tortoni o Kiosco de postales). La exposición no deja indiferente a los círculos vanguardistas de la capital: “Ante la protesta formal de grupos abstractos que no transigen sobre la cuestión de los títulos, el Museo de Bellas Artes dio un golpe maestro comprando tres obras de las once expuestas, por una suma global que dejó sin habla al contribuyente. La crítica oficial fue bastante elogiosa, lo que no impidió que unos prefirieran una obra y otros, la de al lado. Todo esto en un ambiente de respetuosa consideración”. Tafas se muere ahogándose en plena gloria y los dos autores nos enseñan qué pasaba por su mente “un gran cartel con un motivo folklórico que tenía la intención de ir dibujando al norte del país, y que habría, después de haberlo pintado, untado de betún”. La ironía mordaz de Borges y de su cómplice Casares, en su elogio cómico de este Tafas, se enfoca en el arte más radical de su época, derivado del manifiesto blanco de Fontana, del grupo Madi del borde del Río de la Plata o incluso de la pintura “fría” (o hard edge) de los estadounidenses de Nueva York. Deja adivinar una fascinación por la postura barroca más que absurda de un pintor que sintió la necesidad de respetar la interdicción que pesa sobre la representación del rostro humano, y de manera más general la del ser humano en el Corán e igualmente en los judíos más ortodoxos.
La misteriosa pasión de lo negro
I
Situar la obra de Beatriz Zamora en tales perspectivas literarias no me disgusta.
Sobre todo después de haberla conocido. Nuestro encuentro ocurrió en el gran patio
cubierto de vidrio del antiguo convento que abriga hoy al Museo José Luis Cuevas donde yo presentaba la exposición Lecciones de tinieblas. Mi amigo Marc Sagaert, agregado de cooperación cultural y artística en nuestra embajada, pero sobre todo mi cómplice en esta aventura, me advirtió de su llegada. Y la vi: estaba totalmente vestida de negro.
Con su cabellera de ébano y su mirada sombría. Tuve el sentimiento sorprendente que era a la vez la embajadora de su obra y su expresión viva. Emanaba de su mirada tan negra, una pasión cálida y luminosa. Una gran fragilidad (hablo de su apariencia física) era compensada por una fuerza interior que tenía algo de inconmovible. Encarnaba lo que Joseph Beuys llamaba una escultura viva, y también toda la historia de lo negro en el arte del siglo pasado, de Ad Reinhardt a Josef Stella, de Lucio Fontana a Alberto Burri. Manifestaba además la voluntad férrea de ser la única artista en el mundo que tuvo la audacia de construir una trayectoria estética integralmente basada en este color.
II
El Cuadrado negro sobre fondo blanco de Malevich y el Círculo negro de Rodchenko representan sin duda alguna las primeras obras que —en la lógica de las vanguardias modernas— postularon la monocromía negra como un campo de investigación en la óptica del “último cuadro”. Pero no hay que olvidar que Malevich condujo mucho más lejos su búsqueda artística con el Cuadrado blanco sobre fondo blanco. Pero para ser más preciso en nuestra investigación en la historia de la pintura, hay que recordar que el primer monocroma del arte occidental se encuentra donde nadie jamás pudo imaginarlo, yo diría incluso que nadie lo ha visto hasta hoy. Si miramos atentamente Un taller en las Batignolles de Henri Fantin Latour (1870) que da seguimiento al Homenaje a Delacroix (1864), nos damos cuenta que estos personajes austeros vestidos de negro (Otto Scholderer, Auguste Renoir, Emile Zola, Edmond Maître, Frédéric Bazile y Claude Monet), todos de pie excepto Zacharie Astruc, sentado al lado de Manet, haciendo como si pintara, hacen olvidar que el fondo de la escena está igualmente totalmente negro. Sólo un gran marco esta allí colgado. En este marco dorado, no hay ni espejo, ni obra, sino solamente un monocroma negro. Es probable que este pintor discreto y enamorado de Chardin, para celebrar a su mayor —el autor sulfuroso del Almuerzo sobre el césped, de Olimpia y sobre todo de Cristo muerto—, quiso referirse al gusto “muy español” del pintor por el color negro. Pero sus intenciones en esta composición de corte muy clásica siguen siendo misteriosas. Este artista tan refinado, tan reservado en el pequeño círculo de los impresionistas, tan atraído por la herencia de los maestros holandeses del siglo XVII, tuvo también sus audacias (me refiero en particular a sus composiciones florales de tonalidades grises). Esta obra negra en el marco, colocada al centro del espacio, podría subrayar una postura específica de Manet, pero también quizá un gesto de desafío que se concretiza con el triunfo del negro absoluto.
Debería además evocar los dibujos al carbón y los grafitos, a veces sobre papel gris, de Camille Corot —de los paisajes negro sobre negro— pienso en su Dante y Virgilio del 5 de abril de 1859 y, por supuesto, en los magníficos dibujos de Georges Seurat. La historia reserva muchas sorpresas y tal vez me tome en falta. ¿Quién sabe?
III
¿De qué manera Beatriz Zamora se inscribió en esta doble historia tan particular
—la de lo negro en sí y la del monocroma— que engendró tantas especulaciones en la teoría del arte del siglo pasado y tantas obras dotadas de un valor emblemático? Lo ignoro. Quizá me equivoque, pero no la veo realmente como la heredera en línea directa de Malevich y de Rodchenko, de Ad Reinhardt y de Franck Stella. Bastaría ver las fotos de la gran sala de exposición del Colegio de México que se encuentran en el libro monográfico de Eduardo Rubio para entender que su búsqueda estética fue desde esta época (estamos en 1979) de una naturaleza muy distinta. Vivió en Nueva York en un loft de Soho a principios de los años ochenta. Tuvo entonces la posibilidad de conocer las experiencias pictóricas más radicales que nacieron después del periodo fasto del expresionismo abstracto. Pero algo —totalmente distinto— la distingue de estos grandes artistas estadounidenses animados por la necesidad de transgredir las fronteras del lenguaje formal de la abstracción: no parece interesarse en la gramática geométrica que sostiene la creación de estos artistas. Quiere llegar al monocroma puro, no como una etapa necesaria y suficiente de su trayectoria, sino más bien como el punto crucial de su búsqueda. Realizó grandes obras (a menudo de 3 x 1.5 metros ) que no son más que la exaltación del color negro, que son según ella, el alfa y la omega de la pintura. No ofrece a la contemplación del espectador ni una idea, ni un concepto y menos aún la manifestación de la voluntad de encontrar su espacio en la vertiginosa evolución del arte moderno.
Como lo relata Rubio, ella cuenta de qué manera tuvo su primera relación con el negro durante su infancia con motivo de la Fiesta de los muertos. Su niñera le explicó entonces que es en el momento en que se deja de respirar, que uno muere. La niña impresionada por esta lección, decidió verificarlo: intentó dejar de respirar el mayor tiempo posible para ver lo que podría ocurrir y cuáles serían las sensaciones y las emociones que podría experimentar: “Un día no se que pasó, pero mi espíritu se fue al universo como si hubiera pasado de una galaxia a otra, a la velocidad de la luz, hasta que llegué a un lugar absolutamente negro, absolutamente vacío, absolutamente silencioso. Era un negro total, pero ese negro era de una riqueza absoluta también [...] Sentía algo increíblemente poderoso, divino, sentía una alegría y un amor indecibles. Sentía que me moría de felicidad pero sin pensarlo”. Beatriz tomó en este momento toda la dimensión del carácter sagrado de la muerte y de su belleza negra. Tomó toda la dimensión de la presencia de lo negro en la Creación. No cabe duda que esta tentativa de ver de cerca lo que podía parecer la muerte, y contra toda espera, la certeza de haber gozado de la experiencia, incluso de un placer estético extremo, tuvo una importancia capital para su futura aventura en las artes. Más tarde cuando escogió el arte, tuvo la necesidad de encontrar de nuevo en lo más profundo de su ser estas sensaciones de felicidad que le había procurado este viaje del otro lado del espejo, en el espacio vertiginoso y voluptuoso de lo negro. De tal manera que su primera obra se materializó sin ambigüedad posible, en una especie de himno a la grandeza de la vida y a su magnificencia, al igual que como un himno al amor. Una obra de este género, estrechamente ligada a la oscuridad, sin estar por lo tanto arraigada en las torpezas tenebrosas que sugiere lo negro, es una paradoja que la artista decidió asumir. Tiene en la cabeza un poema de John Keats: “la Verdad es la Belleza / la Belleza es la Verdad / Es todo lo que sé sobre esta Tierra / Y todo lo que tengo que saber”. Esta verdad primordial reside para ella en un color único, exigente, intransigente, que devora todos los demás y los reenvía a un continente antípoda del suyo. Es el color que conserva celosamente, con todo lo que representa de precioso e inalterable. A sus ojos, el color negro es la Perséfona de sus sueños que regresa de lo más recóndito de la materia para exaltar su doble naturaleza a plena luz. La pasión en su pintura es negra y alegre.
IV
Si Beatriz Zamora se hubiera contentado con producir cuadros de monocromas negros, su aventura no habría tenido más que un interés anecdótico. Tuvo sin duda la idea de limitar su universo estético a la exclusiva apología de lo negro, lo que puede parecer un punto de vista limitado, por no decir estrecho. Pero no paró ni un instante
de explorar con determinación todas las virtualidades, que se revelaron con el tiempo casi infinitas, ampliando el círculo de sus implicaciones de manera impresionante. A partir de su intuición creadora, puso los cimientos de una cosmología artística tan vasta como compleja, que no pertenece más que a sus fantasías. Ésta se desarrolla como una espiral llevada por un movimiento ininterrumpido. La pintura no se plantea ya para ella como un juego sencillo de formas distribuidas sobre la superficie de la tela. Sin cuestionar el principio mismo de la pintura, la artista tiene una idea de lo pictórico que va más allá de todas las concepciones que consideran el plano geométrico del bastidor y de la tela, el único aceptable como soporte para el tema tratado en dos dimensiones. En este sentido, se acerca a los experimentos llevados a cabo por Lucio Fontana o Alberto Burri. Abandona de entrada la perspectiva ilusionista. Pero no abandona la noción de lo real. El realismo claro está, no tiene ningún lugar en su trabajo, dado que está íntimamente ligado a la reconstrucción de un tema reconocible. Pero el mundo tangible, el mundo concreto de los elementos, el mundo atómico de Lucrecio, sí ejerce su imperio. Sus obras están bien ancladas en la materia pictórica que a su vez, está anclada en la materia en el sentido propio. Explota, como un minero de las profundidades metafísicas, todos los recursos posibles e imaginables. Y aún más allá.
La primera metáfora que le inspiró la pintura tal y como la sentía y vivía, ha sido la de la tierra —título con el que designó a una serie de 500 cuadros realizados a mediados de los años setenta y que dio nombre a una de sus exposiciones que hizo historia en 1978. No cabe duda que esta imagen pertenece a sus recuerdos de infancia y adolescencia— en Tenancingo en particular, y que su pasado la inspiró e impulsó. La tierra cambia de apariencia según las estaciones y los caprichos del clima, según sus cualidades intrínsecas, según las bondades e injurias de la naturaleza y según la manera que tienen los hombres de trabajarla. Agrieteada, erosionada, arrugada, cavada, explotada, partida en terrones duros como la piedra, deformada por grietas más o menos grandes según la duración y la intensidad de la sequía, la tierra sufre de penuria de agua y muere como un ser vivo.
Largos periodos sin la más mínima gota de lluvia la cubre de heridas y de escarificaciones como una epidermis devastada por una enfermedad sin nombre. Esta tierra de la desesperanza posee su belleza, y calentada al rojo vivo por el sol, sufre una metamorfosis.
A diferencia de las Crestas (Cretti) de Burri, estas grietas espesas y duras como la piel de saurios gigantescos se caracterizan por dibujos irregulares y forman a veces hinchazones o excrecencias monstruosas. La corteza terrestre martirizada es la expresión del martirio de la humanidad que sufre. Traiciona una degradación de la tierra y de su naturaleza mortífera. Pero la puesta en escena en sus obras de la tierra árida y estéril se acopla no obstante a la imagen de una tierra que es la promesa de un renacimiento.
En la búsqueda estética de Beatriz Zamora se inscribe en palimpsesto el mito de la tierra prometida. La tierra negra de sus obras negras anuncia cada vez un renacimiento. Es el poder del pensamiento y la energía violenta del arte que la modelan y la esculpen, sin importar el precio a pagar.
Provoca una paradoja dolorosa: esta tierra es a la vez inquietante y mortal, maternal y portadora de un resurgimiento. Condensa esta contradicción en una sola y misma composición, donde el ciclo de la vida y de la muerte se diluye en un color único, donde cada vida es una muerte por cumplir, cada muerte la espera de una nueva vida.
Pero Beatriz Zamora no aprovecha únicamente los efectos extremos y desoladores del espectáculo del mundo con territorios donde no reinan sino la sed y la miseria, y el suelo se reduce en fragmentos divididos cocidos como la cerámica. Quiere también mostrar las consecuencias más dramáticas de ello, cuando la tierra se convierte en arena. La arena huidiza, tan ponderosa y tan volátil, tan fluida como el agua, y que, de igual forma, puede elevarse en agitadas olas. Tiene la facultad de volar por el aire y de llenar el cielo de nubes sombrías o rojas hasta sustituirlo o borrarlo totalmente.
Compone entonces obras que resumen la naturaleza impávida y apacible de la arena o su naturaleza impulsiva e intempestiva. Utiliza este polvo de rocas milenarias que era otro estado de la tierra, tan horrorosa y a veces magnífica. Esta arena es la última metamorfosis de la tierra que se reduce en cenizas más o menos oscuras. Esta arena negra sugiere otros sentimientos y otros conocimientos de los sentidos. Ofrece la suerte de hacer un aprendizaje totalmente distinto del mundo a través de la inteligencia de un tiempo ya suspendido y que está, no obstante, en movimiento perpetuo. Lo inmovilizó, inmortalizó en sus composiciones. Es la arena negra de un reloj de arena a escala del universo cuyos granos habrían cesado de fluir, a fin de poder captar la plena medida de su flujo y de su carácter inexorable. Representa aquí el tiempo. Pero esta temporalidad domesticada está elaborada de tal manera que podamos contemplar y admirar la esencia del inmanente vuelto trascendente. La arena es fascinante al igual que el fuego. Todo en ella es impermanente y devastador y por tanto eterno. Es la figuración más áspera de lo que somos, de lo que estamos hechos y de lo que volveremos a ser. Para la artista es también un elemento que el viento se complace en esculpir ad libidum dándole volúmenes que pueden semejar un océano ondulante o bien embravecido o vastos valles tranquilos que nada puede perturbar. Aplana la arena o le imprime ritmos marinos. Dibuja y grava en ella lo que la habita y anima. La endurece para dar rugosidad a la superficie, o al contrario crear la ilusión de una tela suave y ligera. Es un mortero sólido o un velo impalpable según su humor o sus intenciones más secretas. Con su coloración negra, la impresión dada por la arena es la de un material que recalca a la vez su maleabilidad y su densidad. Pero es sobre todo la fuerza pictórica cuya rugosidad hiere la mirada.
El otro elemento mayor que entra en juego en las obras de Beatriz Zamora es el fuego. Realiza en efecto grandes composiciones hechas a partir de la acumulación densa de trozos de carbón de leña. Se trata esta vez de cuadros-relieve que representan el pasaje brutal del reino vegetal al reino mineral. Este carbón de leña manifiesta el estado transitorio. El fuego que fue el agente fulgurante de esta transformación, simboliza a la vez la fuerza destructiva del incendio que devasta todo sobre su paso o la fuerza benefactora del hogar. Y el carbón es el símbolo ctónico[1] por excelencia, sepultado en las profundidades de la corteza terrestre durante siglos. La artista apuesta sobre su naturaleza tenebrosa. Sirve a los propósitos de la civilización humana tanto para la producción industrial como para la calefacción doméstica. Una vez que es manipulable, se le atribuye una connotación positiva y solar dado que está ligado con la luz y con los efectos benéficos de la llama regeneradora. La artista lo utiliza en todos sus aspectos. Este carbón acumulado, en parte consumido, tan duro como la piedra y a la vez hard edge, a punto de pulverizarse, le permite construir cuadros-relieve.
La primera obra suya que vi de este género se encuentra en el Museo de Arte Moderno de México, algunos días después de mi llegada. Una obra de grandes dimensiones hecha de una multitud de trozos de carbón apilados unos sobre otros, empotrados unos en otros en un orden aleatorio. Emanaba de la obra una potencia real, algo majestuoso y vagamente amenazador. Ofrecía a la mirada un espectáculo imponente pero ambiguo. Por una parte era un conjunto de trozos negros pegados unos con otros. Por otra, era un volumen negro con la superficie accidentada. Todo ocurría como si hubiera tenido la posibilidad de aprisionar dentro del perímetro geométrico de su obra una parte ínfima de una superficie inmensa que no era más que un campo de brasas frías. Era como si ella hubiera podido tomar un fragmento de un campo desmedido, infinito, donde todo hubiera sido calcinado. Para mí, esta obra monumental era la manifestación pura de un pensamiento sobre un color que traduciría la emoción de la más grande melancolía y, al mismo tiempo, de la belleza más sorprendente, una belleza a pesar de todo jubilosa. Porque el negro tiene este poder turbio e irreprimible: hacer vibrar los sentidos y hacer cohabitar el spleen y el placer prohibido de una pasión soterrada que no podría ser hasta este punto conmovedora sin este parentesco con la aflicción.
Beatriz Zamora es una artista que lleva la máscara de Jano. Uno de sus lados es terrible, el otro es soñador y radiante. Y es siempre el segundo que gana a pesar de su impacto. Lo que tiene la fuerza de atraer el espíritu hasta las profundidades de su dolor y hasta la conciencia de la pérdida.
No es difícil imaginar el grado de felicidad que tuve al presentar en la exposición
Lecciones de tinieblas del Museo José Luis Cuevas —gracias a la complicidad de Marc Sagaert—, una obra de Zamora bastante cercana a aquella que había podido descubrir en El Museo de Arte Moderno.
El abanico inmenso de las técnicas utilizadas por Beatriz Zamora corresponde a preocupaciones que no tienen nada que ver con las reflexiones estrictamente ligadas a las interrogantes que se planteaba en los años sesenta y setenta sobre la práctica de la pintura en plena metamorfosis. Si su audacia se acerca a la de Antoni Tapies, por ejemplo, en el manejo de los materiales y los ensamblajes más inesperados, la artista no responde a la necesidad de una transgresión del lenguaje del arte.
V
¿Qué lugar ocupa Beatriz Zamora en el microcosmos del arte de nuestro tiempo?
Por lo que sé, no ocupa todavía el espacio que evidentemente se merece. Si un artista tiene su Escuela de Atenas en estos tiempos de crisis, ella debería figurar en medio de sus pares, los más ilustres y grandes escritores, filósofos y sabios. La historia es ciega, desgraciadamente, aun más que la justicia, y durante mucho tiempo, la maltrató. Lo único que sé, es que ella merece una mejor suerte y que debería ser invitada a presentar su trabajo en Europa y en el resto del mundo. Tengo esta certidumbre: lleva una búsqueda estética de una gran intensidad. Produce obras tan exaltadoras que nunca deja indiferente y que acabará por ser reconocida por su justo valor. Si bien algunos artistas gozaron en vida de la consideración y del respeto del público y de la crítica (pienso en Fontana, Burri y Soulages), ella puede y debe penetrar en el Olimpo para ser mirada como una de las grandes artistas que marcaron a nuestra época, quien se interroga con fuerza sobre el devenir de su arte.
Lo que ella intentó transmitir a través del color negro es una cosmología que se propone en las regiones oscuras de la razón, donde ésta es desplazada y cuestionada frente a espacios infinitos que la hunden en el pavor, el temor, y el temblor. Hace sentir la magnificencia sensible e intelectual de lo negro, de su carácter insondable, de su atracción extraña e igualmente insondable. Alcanza la excelencia de su arte pictórico poco común. Es la única que pudo y supo transgredir las convenciones que rigen el código de la investigación estética de estos últimos años, mediante la práctica del monocroma, negro además, sin jamás traicionar la naturaleza de su experiencia plástica. Rebasó los límites de la creación moderna y trascendió los límites de la monocromía. Hizo surgir horizontes llenos de sombra y arco iris que no son ya declinaciones de lo negro mate o brillante.
Sitúa el arte moderno, que toca a su fin, ante una de sus conclusiones teóricas dándole a la vez una dimensión inédita de una belleza que se impone en un campo magnético donde fuerzas contrarias se oponen y se nutren mutuamente, sin ser no obstante el emisario de Plutón. Un verdadero reto.
PARÍS - MILÁN
ENERO - MARZO, 2009
[1] En mitología y religión, y en particular en la griega, el término ctónico (del griego antiguo χθόνιος khthónios, ‘perteneciente a la tierra’, ‘de tierra’) designa o hace referencia a los dioses o espíritus del inframundo, por oposición a las deidades celestes. A veces también se los denomina telúricos (del latín tellus).
La palabra griega χθών khthốn es una de las varias que se usan para ‘tierra’ y se refiere típicamente al interior del suelo más que a la superficie de la tierra (como hace γαιη gaie o γε ge) o a la tierra como territorio (como hace χορα khora). Evoca al mismo tiempo la abundancia y la tumba.