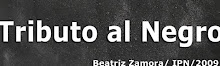Beatriz Zamora: Una Epifanía Compartida.
Solo cuando hay honestidad profunda la vida y la obra de un artista se funden en una sola cosa, se vuelven indivisibles.
Antes de abordar con mayor profundidad el tema de Beatriz, quiero hacer una reflexión respecto a un tema que para mí es de suma importancia: el alma del artista. Todos los que hemos tenido la fortuna de estar cerca del universo del arte y los artistas, sabemos que son seres especiales por muy diversos motivos. Algunos tienen una sensibilidad exacerbada, otros tienen talentos especiales para ejecutar algún instrumento o para dibujar las formas de los objetos, otros tienen la capacidad para unir conceptos y con ello elaborar un discurso sorprendente. Los grandes artistas, los buenos artistas, son seres que han cultivado su alma con gran cuidado y esmero. Cuidar el alma es algo mucho más serio de lo que nos imaginamos: significa alimentarla con lo mejor que esté al alcance: grandes lecturas no solo en el campo de la literatura sino de la filosofía, la historia, la historia de la cultura, la ciencia, etc.; encuentros con gente similar a ellos con quienes se intercambien conceptos y se nutran sus almas de estas conversaciones; alimentar el alma con música, con poesía, con cine, en ocasiones con religiosidad, con misticismo. Uno se vuelve consustancial con su alimento. Si uno alimenta su alma con belleza sin lugar a dudas su alma será bella.
Antes que ser un artista se es un ser humano y sólo un ser humano excepcional puede producir acciones u obras de arte excepcionales. La obra de arte es un reflejo exacto de quien la realiza. De este modo, la pureza y la profundidad de una obra, habla de la pureza y la profundidad de un alma.
En la vida los seres humanos llevamos a cabo muchas acciones, algunas las decidimos conscientemente y, la mayoría, las realizamos de manera inconsciente. Para evaluar una obra, importa conocer las intenciones del autor. Saber si su obra expresa lo que quiso decir, si hay congruencia en su discurso. En el caso de Beatriz Zamora no cabe la menor duda de que su vida y su obra sean absolutamente congruentes. Ella y su obra son lo mismo, son una sola cosa. Su caso es desde todo punto de vista excepcional. Beatriz es una mujer que desde niña no solo ha sabido escuchar a la naturaleza, sino que ha estado atenta a todo lo que ésta le dice.
Vivió una infancia de grandes claroscuros; algunas veces de felicidad inexpresable y otras de gran dolor, y de todas estas experiencias se quedó solo con lo bueno, lo bello, lo amoroso.
Su personalidad es la de un ser profundamente reflexivo, siempre buscando la verdad, la belleza, la esencia última de cada cosa. En su mente esta siempre presente la inmensidad del universo y todas sus experiencias están dimensionadas con ese metro cósmico. Para ella, esa grandeza del universo cabe en cada célula de cualquier ser vivo. Esta conciencia de la grandeza, de la profundidad y significado de participar en la experiencia de la vida, la colma de amor, de felicidad, de inmensa alegría. Esto que muchas personas no sabemos ver o encontrar dentro de sus cuadros, se hace muy claro cuando leemos sus textos o cuando hablamos con ella.
No conozco otro caso tan claro como el de Beatriz Zamora en el que un artista haya entregado su vida entera, todo su tiempo, todo su esfuerzo, su ser sin reservas, su fe, al desarrollo de una idea, de una mística, de una sola obra unitaria a lo largo de toda una vida.
No conozco a nadie en este mundo que haya dado todo, todo, todo, por una causa tan incomprendida, tan mal valorada por la sociedad, tan mal pagada.
Beatriz es un ser iluminado, un ser que ha trabajado por la verdad, por el amor, por la justicia. No ha cesado a lo largo de su vida de proclamar a los cuatro vientos el amor infinito como materia prima del universo. Tal vez su lenguaje sea tan claro que no lo queremos entender. Es un lenguaje de paz, de amor, de alegría por ser hijos del amor, por ser parte de este universo.
Su obra no necesita de palabras, no necesita traducción ni explicación de parte de críticos. Su obra se ubica más allá del aquí y el ahora, trasciende el tiempo, trasciende al hombre, trasciende al mundo. Su obra nos lleva a establecer contacto con el misterio, con eso que todos sabemos que existe y al que todos rehuimos. La obra de Beatriz Zamora es muy simple. Nos muestra la única cara de Dios que podemos ver los seres humanos, misma que nos asusta, porque carece de luz y nos da miedo.
Beatriz Zamora no ha hecho más que una sola obra a lo largo de los años. Cada uno de sus cuadros es una palabra del gran poema infinito que, como el universo, se va haciendo día con día.
Evidentemente su obra no es comercial. Es muy rara la persona que llega a imaginar siquiera que el arte es un medio para manifestar lo más grande que existe en el universo. La mayoría de los lectores del arte buscan refugio para sus sentidos en algo que les suene conocido, pero, como el misterio siempre ha sido misterio y esa es su naturaleza, nadie lo conoce y por ello, en sus obras no ven nada, no encuentran referencias a su mundo exterior y quizás poco encuentran, porque no lo han buscado, de referencias a su mundo interior. En el fondo de todos nosotros está el misterio, está la oscuridad, pero nos asusta y nos negamos a reconocerle cualquier valor.
Beatriz, por el contrario, nos ha querido mostrar la infinita belleza que encierra la oscuridad. Su obra es el medio que ella ha encontrado más próximo a la expresión de su discurso, pero en el fondo sigue siendo, como una fotografía, incapaz de mostrar esa realidad verdadera en vivo y a todo color.
Cuenta Beatriz que a los siete u ocho años, le preguntó a su nana tan querida por ella, que cómo y cuándo se moría una persona, a lo que su nana le contestó: “Uno se muere cuando deja de respirar”.
“Pues para qué me lo dijo. Me fui al traspatio de la casa, detrás de la huerta, allá donde no entraba nadie. Había muchas piedras. Me senté en dos o tres y escogí la que me pareció más cómoda. Me instalé en esa piedra para dejar de respirar porque quería saber qué era la muerte. Entonces: respiraba, me tapaba la nariz y aguantaba lo más posible. Es obvio que siempre terminaba respirando. Me decía a mí misma que no lo había hecho bien, y, me propuse, así me llevara mucho tiempo, que tenía que dejar de respirar para conocer qué era la muerte. Yo era muy persistente y cada día, aguantaba más tiempo la respiración. Un día, no me explico qué pasó pero mi mente se fue al universo. Haz de cuenta que pasaba por galaxias y galaxias a la velocidad de la luz hasta que llegué a un lugar absolutamente negro, absolutamente vacío, absolutamente silencioso. Era un negro total, pero ese negro era de una riqueza absoluta también. Mira, toda palabra que te diga es poco. Yo lo sentía tan increíblemente poderoso, divino, sentía la felicidad y una alegría y un amor indecible. Sentía que me moría de felicidad, pero sin poderlo pensar. Allí no había ningún pensamiento, todo se concentraba en la respiración.
Cuando regresé del viaje, me vi en mi piedra sintiendo esa enorme, terrible y espantosa felicidad y ese amor indecible. Me dije: Si esto es la muerte, la muerte es divina y no hay nada más bello que la muerte.” (1)
Esta epifanía de Beatriz a tan tierna edad fue tan fuerte y dejó una impronta estética que ella ha buscado por medios muy diferentes revelarnos este encuentro y todo lo que significó y sigue significando para ella.
El filósofo Allan Watts escribió: “Antes del principio en que Dios creó el cielo y la tierra, y la tierra estaba sin forma y vacía, y la oscuridad estaba sobre el rostro profundo, Dios dijo: Yo soy eso. Y así es.” Beatriz va un poco más allá de Allan Watts. Ella no nos habla del rostro en la oscuridad. Nos dice que la oscuridad es el verdadero rostro: absolutamente negro, absolutamente vacío, absolutamente silencioso.
Beatriz ha creído que el camino para hablar de este tema, era el camino del arte. Creyó que su discurso iba a ser mejor comprendido por los artistas y los críticos, y quizás por las instituciones patrocinadoras del arte contemporáneo. Su vida la ha entregado confiada a que su discurso -su palabra hecha obra plástica- será comprendido tarde que temprano. Sin embargo el camino no solo no ha sido fácil. En su momento, sus mismos colegas, autonombrándose la Santa Inquisición del universo artístico, la intentaron matar, atentaron contra su obra, la amenazaron de muy distintas maneras y le cerraron el paso en el medio. Esta sombra la siguió hasta en su autoexilio en Nueva York, como lo he documentado en otro lado, y actualmente se traduce en intento de acallar su voz mediante la indiferencia, que hoy pone en riesgo su vasta obra hacinada en una bodega para indigentes sociales. Me inclino a creer que exista un “Síndrome de cristo”, cuando prevalecen intereses egoístas. A los seres humanos nos da por no creer en aquellos que nos revelan grandes verdades. Pongo de ejemplo a Galileo Galilei, a quien siglos después la Iglesia Católica le tuvo que pedir disculpas en plan de desagravio por haberse atrevido a decir que la tierra no era el centro del universo y que ésta además de ser redonda daba vueltas en torno al sol.
La obra de Beatriz Zamora poco o nada tiene qué ver con el arte contemporáneo. Esta es una obra intemporal, tiene qué ver con todos los tiempos, con el propio concepto del tiempo. Desde luego no se trata de una obra realizada para decorar los salones de las mansiones de las familias burguesas, ni los muros de algún atrevido museo que la quiera exhibir. Se trata prácticamente de un evangelio dentro de un mundo que lleva años debatiéndose para constituir un cuerpo de conocimientos científicos fundamentado en el pensamiento racional y enmarcado dentro del cuerpo de la lógica.
Beatriz sin palabras nos confronta al misterio. Un misterio que opera mucho más allá del pensamiento racional y de cualquier otra doctrina religiosa o filosófica. Su obra lleva más de treinta años de estar sola frente al mundo. La sociedad mexicana ha sido incapaz de abrirle un espacio, de intentar siquiera escuchar su voz, pues son incapaces de comprender que exista una obra en donde “no habría nada qué ver”, porque todo es negro. Para más de alguno Beatriz debe de estar loca. No pueden imaginar siquiera que exista una persona que dedique su vida a pintar solo negro. ¿Hará falta quizás recordarles esa máxima de Saint-Exupery: “Lo esencial es invisible para los ojos, solo se puede ver bien con el corazón”?
El proyecto de Beatriz no se detiene a contemplar un reconocimiento para ella enmarcado en este momento histórico. Eso es algo que nos compete a todos y en particular a quienes son responsables por los intereses públicos y el patrimonio cultural nacional o quienes se ostentan como representantes de la cultura. Lo que realmente la mueve es dejar este legado a los hombres, un legado que ahora ha dejado de ser negro para convertirse en verbo. Este segundo libro, intitulado “100 X 100” -de una serie de tres- y subtitulado en esta ocasión: “Los Siete Caminos del Corazón” contiene gran parte de su pensamiento y su cosmovisión. A través de cien frases cortas en cada volumen nos introduce a su universo interior el cual está lleno de la luz del entendimiento.
Beatriz es un ser humano que ha recorrido un camino de grandes búsquedas y de grandes encuentros, que está dispuesta a compartir sus experiencias y hallazgos de manera simple y directa con quien los quiera escuchar.
Aprecio sobremanera haber sido invitado a participar en este proyecto editorial. Con el corazón abierto he podido recibir las dádivas de su sabiduría. Deseo que cualquier lector, a quien le llegue este libro a sus manos, pueda igualmente recibir de Beatriz Zamora la luz que nos arroja desde aquella, su epifanía, al haber entrado en contacto con el misterio cuando era niña.
Eduardo Rubio Elosúa Morelia,
Michoacán, diciembre, 2008
(1) Rubio, Eduardo. Historia de una artista excepcional. Ediciones Castillo, 1998. p. 25